Una Cristina mareada por el zumbido de la reforma constitucional y la re-reelección puede enredarse en la adicción a la cadena nacional y correr el riesgo de quedar atada a sí misma.
Decía el notable escritor Ricardo Piglia -hablando de política en una Argentina prekirchnerista- que, “si no se puede cambiar la realidad, al menos hay que cambiar la conversación”. Esa sugestiva reflexión sobre las palabras y las cosas resulta, traída al presente político, de suma utilidad para adivinar cómo sigue la película K.
Es claro a esta altura del kirchnerismo que el huracán santacruceño cambió radicalmente la conversación de los argentinos. No casualmente, una de las palabras clave de este período es “relato”. Pero justamente el éxito de ese discurso oficial alucinatorio puede volverse una trampa para sus propios inventores. Pasa siempre: luego de años de escuchar la misma fábula, los pueblos se la saben de memoria, y también aprenden a detectar sus trucos y lagunas, sus contradicciones con la realidad material. Pero ese desencanto infantil al descubrir la distancia entre los dichos y los hechos no es tan grave como otro efecto de la hegemonía comunicacional de largo plazo. Lo peor es el aburrimiento.
Programas como “678” ya parecen una parodia del periodismo oficialista, y tópicos como el de los Derechos Humanos se han usado tanto para armar consensos pro Gobierno que ya están perdiendo eficacia. La gente se cansa de escuchar el mismo recitado, incluso si está de acuerdo con lo que se le cuenta. Sucedió en el último tramo del menemismo, cuando ya saturaban las humoradas bizarras de Charly y sus secuaces, y hasta las denuncias de sus detractores. Había un clima de hastío, ganas de cambiar de conversación, como diría Piglia. Tal vez por eso, entre otros factores, fracasó aquel proyecto de lanzar la “re-re”.
Parados en el aquí y ahora, los argentinos asistimos al paroxismo del relato K, inflado con garra y dotes histriónicas por la Presidenta, que le aporta un contenido y un formato nunca vistos a las cadenas nacionales. Harta de ganar, Cristina Fernández se comporta -paradójicamente- con la desesperación de quien está perdiendo. Cada tarde, se pone al filo del absurdo compitiendo con su imitadora Fátima y con las divas de la tele. Tiene rating, es cierto. Aunque también es verdad el dato de que las encuestas de imagen presidencial le están dando malas noticias. En todo caso, parece que Cristina se impuso la tarea de comunicar cada tarde todo lo que su millonario aparato de propaganda no logra difundir. Para eso, le pone el cuerpo -¿y el alma?- a las cámaras high definition, entrando de lleno en las despiadadas reglas del rating minuto a minuto. Vale todo, lo que importa es que el encendido no decaiga.
Más allá de su éxito provisorio como animadora mediática, la Presidenta está apostando demasiado fuerte al juego -tan posmoderno- de seducir a los votantes igual que se manipula a las audiencias. El riesgo de convertir a la ciudadanía en un ejército de telespectadores es tener demasiado éxito en esa metamorfosis. Ese pelotón de personas aburridas en sus hogares o sus oficinas no tiene tiempo para explicaciones complicadas, ni para justificaciones técnicas de fracasos. No conocen la paciencia. Hacen zapping como quien tira al blanco. Como bien saben Susana, Marcelo, Mirtha y tantos otros expertos en fama, el público no ama: quiere. Quiere diversión, quiere fiesta, quiere sangre y quiere novedad. Quiere desear. Y no hay satisfacción que alcance. Por eso alguna vez Lanata exageró -o no- que la televisión era peor que las guerras, las pestes, y otras calamidades humanas. Entrar de lleno en esa lógica del recontraentretenimiento es un viaje de ida. Y una Cristina mareada por el zumbido de la reforma constitucional y la re-reelección puede enredarse tanto en la adicción a la cadena nacional, que corre el peligro de convertirse en una Presidenta atada a sí misma. Encadenada.
Por Silvio Santamarina
























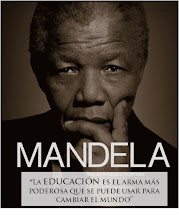










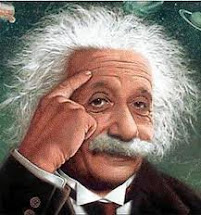




































No hay comentarios:
Publicar un comentario